Cuando se arma la gorda en algún lugar, no falta el que alborota el avispero y le va como a los perros en misa o el que termina pagando el pato por pescar en río revuelto. Tampoco falta el que va por lana y sale trasquilado y el que le pone el punto sobre las íes al que cree que el asunto es mamando gallo.
Pero cuando llega el más chapado a la antigua y les explica que a esas cosas no hay que pararles bolas y que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, se dan cuenta que les cogió la noche y salen como alma que lleva el diablo para que no se les arme la de Troya en sus casas y no los manden a la porra.
Esos y otros dichos y populares que hacen parte de la idiosincrasia colombiana y santandereana son parte fundamental tanto de la lengua como de la cultura del país. ¿De dónde surgieron? ¿Qué significan? ¿Quién los inventó? Muchos de ellos tienen orígenes en la historia, otros nacen en cada región y unos más son mencionados en un lado y en otro sin saber de dónde vienen.
Orígenes históricos
Según el lingüista Giohanny Olave Arias, un refranero representa la búsqueda de construcción de identidad local y es por eso que en cada región surgen dichos propios que responden a las costumbres, al territorio, a la comida, a la cultura y a las formas de ese lugar.
Sin embargo, por haber sido territorios coloniales, los países de Latinoamérica comparten raíces lingüísticas con España, Portugal y Francia. Y es por esto que el origen de varios dichos tiene sus raíces ahí.
En el libro ‘El porqué de los dichos’, del español José María Iribarren, se pueden encontrar varias referencias para entender el origen y el significado de varios, que a pesar de tener su origen en otros países, en Colombia se usan con frecuencia.
Se armó la gorda, por ejemplo, hace alusión a La Gorda, como se llamó en Andalucía (España) a la Revolución de 1868 contra el reinado de Isabel II. Es frecuente que se use para hablar de un suceso que terminó en problema o en discusión.
Las paredes escuchan es utilizado para señalar que hay que hablar en voz baja o hacer silencio para que lo que se va a decir no sea escuchado por quien no se quiere. La historia detrás es que en el siglo XVI Catalina de Médicis, reina de Francia, tenía conductos y tubos en las paredes de su palacio para conocer todo lo que sucedía en él.
Cuando alguien gasta mucho dinero en una fiesta, viaje o celebración, se dice que tiró la casa por la ventana. El origen de esta frase se encuentra en la costumbre que existía en el siglo XIX de tirar, literalmente, por la ventana los muebles de una casa cuando alguien se ganaba la lotería nacional.
En ocasiones, es usual decirle a otro que anda como Pedro por su casa si muestra confianza y desenvoltura en un lugar o situación que supuestamente no le es familiar. La expresión inicial era “como Pedro por Huesca”, que se refería a la manera arrolladora en que Pedro I de Aragón se tomó esa ciudad en 1094 y con el paso del tiempo se dispuso a entrar y salir de allí con familiaridad y frescura.
El que se duerme en los laureles, es decir, el que es muy despistado, no sabe que antiguamente, a los poetas, emperadores y generales victoriosos, se les coronaba con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel; pero si después del triunfo y el reconocimiento general dejaba de trabajar y esforzarse se decía que se dormía en los laureles.
Cuando se quiere afirmar que hay algo oculto en una situación, se dice que hay gato encerrado porque era habitual durante el Siglo de Oro español que el dinero se guardara en bolsas hechas con piel de gato y se mantuviera oculto.
Otro dicho bastante popular que se usa para decir que no se ha dormido bien es pasar la noche en blanco. Antiguamente, los aspirantes a caballeros, tenían que hacer la velada de las armas llevando como atuendo una vestimenta blanca. El color de la ropa y la noche de espera, dieron lugar a este dicho.
Construcción de identidad
En cuanto a los dichos autóctonos, que han nacido en todo el territorio nacional, el lingüista explica que han surgido por la necesidad de crear una identidad propia y de generar percepciones en cuanto a su territorio.
Por ejemplo, los dichos santandereanos como a la vaca brava se le acaricia el ternero (para conquistar a una mujer hay que ganarse primero a los hijos, primos o hermanos), estar en los rines (no tener dinero), jijuepuerca vida (expresión cuando algo sale mal), jijuemil cosas (muchas cosas por hacer), más arisco que caballo sin domar (describe a una persona recelosa), meter los dedos a la jeta (tratar de engañar a alguien, decir mentiras), mucha boleta (expresión para algo que causa molestia, pena o incomodidad), me importa un sieso (no tiene importancia), como mico recién cogido (alguien que está aburrido, triste), chupando piña (dando besos), los dejaron viendo un chispero (no le cumplieron lo que le prometieron) y muchos más, buscan representar un espíritu confrontativo y afirmativo.
“Santander siempre ha estado alejado del centro del país y por eso, lo que ha hecho es buscar unos atributos propios con los cuales llamar la atención y con lo que pueda seguir arraigándose a esa condición divergente, resistente y sindicalista que tiene por tradición. Los dichos santandereanos vienen de los indios bravíos de épocas pasadas y de los campesinos que han labrado la tierra brava por tanto tiempo”, dice el lingüista.
Es esa misma condición la que ha hecho que cada región, dependiendo de sus características, se apropie de palabras y expresiones que les dan autenticidad.
En 2015, varios estudiantes de la Universidad de La Salle crearon el ‘Diccionario de Fraseología Usada en Colombia’, que reúne más de 300 dichos propios de cada región del país.
Después de leerlo se sabe que estar pavo es indicador del buen cuerpo de una mujer en Valle del Cauca, que llorar más que marrano alzado es una expresión propia del Tolima que significa que alguien se queja mucho y que lo que le diga es mentira es un coloquialismo de Cundinamarca que se extendió al resto del país.
Además se entiende que capar clase es faltar al colegio o universidad, que cogerla con suavena y su pitillo es un dicho costeño que invita a tomar las cosas con calma, que para los paisas asentar los cascos es ser juicioso y andar de pipí cogido es ser buen amigo de alguien.
Que en el Huila más amarrado que casa de bahareque se le dice al que es muy tacaño y tener más plata que cura con tres parroquias es como se nombra al más rico del pueblo.
Y si quiere más que le piquen caña, como hace 50 años le decían al que sentaba a la mesa y quería comer más, haciendo referencia a las mulas y caballos a los que se les echaba mucha caña de azúcar picada en sus comederos.
Así, de dicho en dicho y de cuento en cuento, en cada región se va descubriendo quién tiene más ojos de águila para tirar la piedra y esconder la mano. Cuál es como uña y mugre del más chacho de la familia y quien da con el chiste de echarle el cuento a la sardina más bonita, que parece que no rompe un plato, pero pide más que deme.
Breve diccionario de colombianismos
La Academia Colombiana de la Lengua publicó en 2012 la cuarta edición del Breve Diccionario de Colombianismos, un compendio de palabras colombianas que no pertenecen al uso general de la lengua, pero que se utilizan en todo el país y que han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua, RAE.
Palabras como arruncharse, amañado, bacano, camellar, guayabo, achicopalado, alebrestado, arrozudo, verriondo, cachumbo, mamera, perrenque, platudo, recocha, sereno, despernancarse, jinchera, lambón, tirria, roña, pingo y muchas más, se encuentran allí junto a su significado y región de origen.






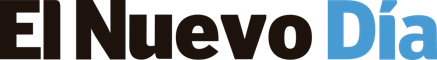
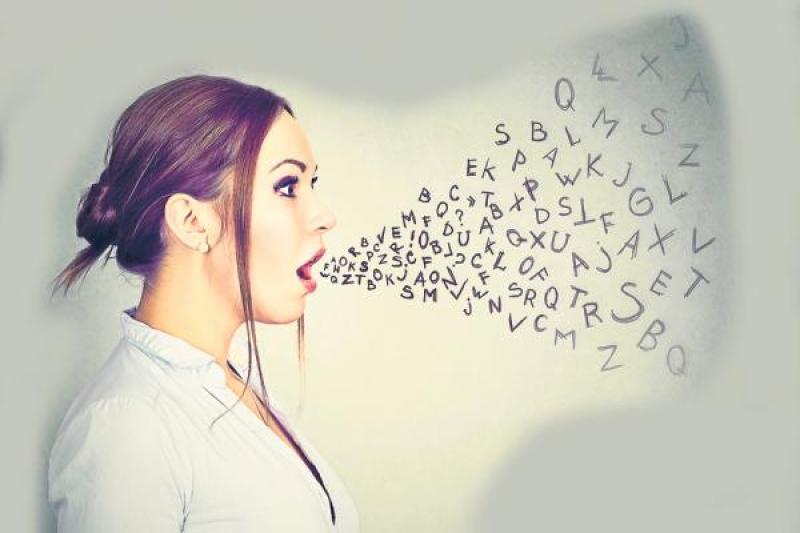











Comentarios